Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Corazón Indómito: 250 años del nacimiento de Ludwig Van Beethoven
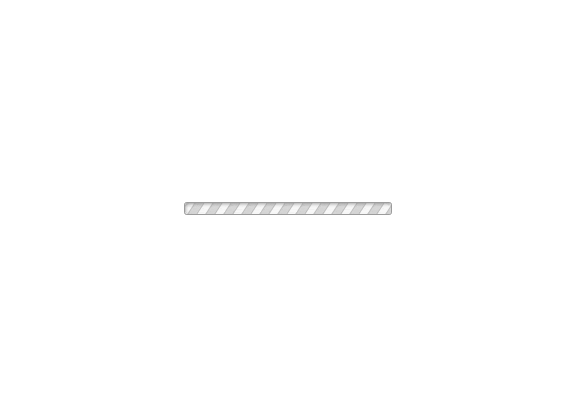
La estatua de Beethoven de Ernst Hähnel y Jacob Daniel Burgschmiet en Münsterplatz con la antigua oficina principal de correos. © Geisler-Fotopress
Sabemos el inicio de una historia que ahora, en este 2020 tan atípico, enrarecido por la pandemia y rostros cubiertos por mascarillas, cumplirá doscientos cincuenta años. Comenzó el 17 de diciembre de 1770 -al menos eso aducen los expertos- pero no hay quien se atreva a señalar su conclusión. Se entiende: sencillamente no la hay. La historia de la que hablamos no tiene final. En ella no hay cuerpos ni plantas, compuestos por materia orgánica y, por tanto, condenados a perecer. Tampoco la pueblan construcciones factibles de devenir en ruinas, o mares y lagos que no pocas veces el tiempo se encarga de transformar en áreas lodosas y polvorientas. Lejos de todo ello, la protagonista de este relato no es otra que la música, y si hay algo que debiéramos saber a estas alturas de la vida es que la persistencia de las notas es inconmensurable, dotada de infinitud que solamente poseen las ideas y las estrellas y los fantasmas.
En cualquier caso, no deja de ser llamativo que incluso en ese curioso y selecto grupo de creaciones que abrazan la inmortalidad, como es el caso de la música, haya rankings, niveles, categorías. Lo más difícil en dicha selección, sorprendentemente, estriba en tratar de ubicar las obras que consideramos que se encuentran en el segundo o tercer puesto. Sin embargo, casi todo el mundo coincide a la hora de citar aquellas que son dignas de estar en el primero, en ese sitio en el que más que ejemplos de las capacidades del ingenio humano lo que parece registrarse es un encuentro con la magia o con eso que algunos prefieren llamar divinidad. Un lugar sublime, en el que la calma emana por todos los rincones y la luz brilla sin lastimar la mirada y donde, caligrafiadas en el aire, flotan todas y cada una de las partituras de un hombre llamado Ludwig van Beethoven.
El hombre detrás del mito
Beethoven. Ya el nombre parece atípico, fuera de lo común, con aquella doble e que se alarga hasta incrustarse en esa suerte de suspiro que emerge de la th alemana. Un nombre largo pero imborrable, como el sonido de una catarata. Y luego los retratos. Tampoco es que los pintores de la época se hayan esforzado mucho en representarlo como un ser convencional. En casi todos esos cuadros lo que sobresale la mirada áspera y una seriedad imbatible, característica de quienes padecen una dolencia en algún rincón del cuerpo o del alma. Y después, por supuesto, la infaltable melena leonina que, ay, únicamente podría coronar la cabeza de quienes rechazan la conformidad y sólo hallan sosiego a la hora de encerrarse en sí mismos.
Pero previo a continuar con estas palabras seamos claros: hoy, a a doscientos cincuenta años de su nacimiento, ya se ha escrito todo sobre Beethoven. De hecho, resulta probable que apenas a un lustro de su deceso ya no hubiese nada nuevo que decir acerca de su persona. En todo caso, y gracias a múltiples libros y un par de películas, todos aquellos que nos hemos acercado a su figura sabemos que no fue un niño feliz. Que su padre, alcohólico y violento, continuamente lo molía a golpes: por no emular el virtuosismo de Mozart o por distraerse en la clase de piano o nada más porque sí. Múltiples documentos también nos han puesto al tanto de que nunca se casó. Debido a la mala fortuna o a una constante falta de tacto amó a las mujeres indebidas o bien, aun correspondido, las amó a destiempo, lo que revela cierta inclinación por la apuesta perdida. Como sea, ninguna de las desgracias mencionadas sería peor que la degeneración auditiva. No puede uno sino imaginarse esas terribles noches en las que, entre el sueño y la vigilia, el maestro maldecía su suerte a la vez que rogaba porque la enfermedad no avanzase deprisa.
De hecho, si hay algo que uno no puede sacarse de la memoria luego de visitar el museo Beethoven-Haus en la ciudad de Bonn es la colección de cuernos, de diferentes diseños y tamaños, que el compositor utilizaba con la esperanza de escuchar aquellas notas que había puesto sobre papel. ¿Habría tenido un favorito entre todos esos artefactos? O más bien, ¿existiría alguno que de verdad sirviese para tal propósito? Por otro lado, cierto es que el sentido común tiende a brindarle al asunto un cariz exclusivamente negativo. ¿Pero qué tal si no siempre fue así? Quizá a lo largo de sus últimos años la sordera le sirviese como un pretexto perfecto para extrañarse del mundo cada vez que quisiera, es decir, un vehículo ideal para eludir las conversaciones necias y los chismes frívolos y, en general, a todas y todos aquellos que considerase personas indeseables y que al parecer, si uno revisa su biografía, podrían conformar un listado de tamaño considerable. Asimismo, y dado que el deterioro del oído, aunque paulatino, inició cuando Beethoven apenas rozaba los treinta años -murió de 56-, tal vez a la larga terminase por convertirse para él en poco más que una pequeña mancha en la blancura de su ingenio. Eso es al menos lo que podría concluirse ante la apabullante perfección de su obra, más propia de alguien que ganó un sentido -o lo perfeccionó- en lugar de perderlo.
Por otro lado, mucho se ha hablado -incluso ha dado origen a infinidad de parodias- del pésimo temperamento que al parecer observaba Beethoven, rasgo que, entre otras cosas, afectó su relación con Karl, el sobrino al que adoptó tras el fallecimiento de su hermano Kasper. Ello por no mencionar los problemas que dicho comportamiento le creó con otros personajes destacados de su generación, como serían Johann Wolfgang von Goethe y los también compositores Johann Nepomuk Hummel y Franz Schubert, todos ellos víctimas de la voluble personalidad del músico. En este sentido, no deja de ser un tanto contradictorio que el autor del mayor himno a la hermandad humana que se haya hecho jamás, al mismo tiempo actuase, por lo menos a ratos, como un misántropo consumado.
En pos de su defensa, sin embargo, podría argumentarse que es gracias precisamente a esa suma de contradicciones que quienes gustamos de la música clásica sentimos a Ludwig van Beethoven más cercano que otros genios. Por supuesto que no puede pasarse por alto la vorágine de emociones que rezuman tantas y tantas de sus obras, capaces de erizar la piel hasta del más insensible, pero hay algo en esa falibilidad beethoviana, en esa vida plagada de descalabros y de inesperados golpes, que abre un camino hacia la empatía y el entendimiento, incluso hacia la compasión misma.
De allí que doscientos cincuenta años después de aquel llanto de un bebé vivaracho inundase las calles de Bonn, sintamos tan próximo todo lo que Beethoven representa. En la actualidad su herencia se antoja incluso necesaria, dadas las capacidades curativas que sus notas proveen al espíritu y la agradable docilidad con la que acompañan hasta al más solitario. Es cierto -fue inevitable- que la pandemia frustró una cantidad ingente de eventos públicos que se habían programado en todo el planeta para celebrar este aniversario tan importante pero, al menos por lo que respecta a este asunto, podemos mantener la calma: nada, ni siquiera una problemática de este tamaño, cuenta con la fuerza suficiente como para dañar el legado de Ludwig van Beethoven. Un legado que ya es de todos, de este mundo que quizá el maestro nunca terminaría por comprender pero que a la vez, y a su manera, amó con toda su alma.
Carlos Jesús González