Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
La Berlinale: Una Breve Historia del Festival de Cine de Berlín
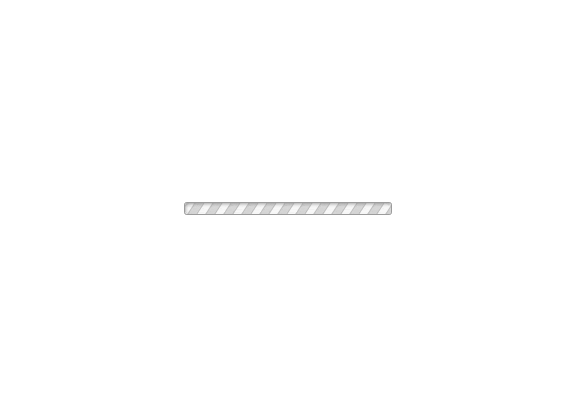
Neue Berlinale Spitze © dpa
Ciertamente la Berlinale se ha ido transformando de manera acorde a los tiempos, pero su tendencia a mostrar películas que exigen amplias conversaciones de sobremesa no sólo permanece intacta sino que se ha hecho cada vez mayor.
Breve Historia del Festival de Cine de Berlín
Del 20 de febrero al 1º de marzo tendrá lugar la edición número 70a de la Berlinale. Lo más seguro es que nuevamente algunos récords se rompan, ya sea con la cantidad de filmes exhibidos -suelen ser más de 400-, ya con el número de entradas vendidas -superan las trescientos mil-. Asimismo, alrededor de 130 países contarán con representación a través de diferentes documentos fílmicos. Tales datos demuestran las razones por las que la Berlinale es considerada, junto con Cannes y Venecia, la máxima celebración del cine en Europa. Si bien, y antes de darle un breve repaso a su historia, vale la pena mencionar que, a diferencia de los otros dos festivales mencionados la Berlinale no es un convite reservado para la gente que trabaja en la industria fílmica y miembros de la prensa, sino que está abierta para todo el mundo. Así lo demuestran las largas colas de cinéfilos de todas las edades que año con año pueden hallarse en las inmediaciones de la Potsdamer Platz, base neurálgica de la Berlinale y corazón geográfico de la ciudad de Berlín. Ellos conforman no sólo una parte inseparable de su DNA, sino la causa misma de su subsistencia.
Un inicio
No deja de ser un tanto curioso que el festival de cine más político de la actualidad haya nacido, a su vez, de un claro impulso político. Ciertamente la Berlinale se ha ido transformando de manera acorde a los tiempos, pero su tendencia a mostrar películas que exigen amplias conversaciones de sobremesa no sólo permanece intacta sino que se ha hecho cada vez mayor. Hoy por hoy no hay otra fiesta de cine de gran envergadura en donde se muestre tanto cine comprometido, o polémico, o exigente para con el espectador. En 1951, que es cuando se celebró la primera edición, la situación era por completo distinta. Lo más preocupante para los habitantes del planeta consistía en el indeseable desencadenamiento de un conflicto bélico que pudiera devenir en una tercera guerra mundial. No olvidemos que para entonces la Berlín ocupada era un sitio de lo más singular, el único punto en donde dos formas antagónicas de concebir a la sociedad podían mirarse cara a cara, medir sus fuerzas, por así decirlo, con lo que cualquier chispa hubiera sido capaz de generar un incendio de consecuencias fatales. La manifestación de las discrepancias, por tanto, no debía de realizarse de manera abierta, sino echando mano de formas más sutiles y discretas.
Fue así que el arte, una vez más, fue utilizado como el vehículo adecuado para la transmisión de una ideología. En el caso de la Berlinale, la consigna era mostrar filmes que evidenciaran que la vida de una comunidad construida bajo los ideales de la democracia y el capitalismo económico era más permisiva, plena y feliz que la pregonada por sus detractores. De hecho la fundación del festival, como ya hemos mencionado en el párrafo anterior, respondió a una iniciativa con alto contenido político, ideada por un oficial de cine estadounidense estacionado en Berlín. Su nombre era Oscar Martay y en 1950 se reunió con miembros del senado de Berlín y de la industria fílmica alemana con la intención de consolidar la propuesta. Unos y otros concluirían en que si uno de los principales objetivos consistía en exhibir los beneficios de vivir en un supuesto mundo libre, contrario al que se imponía -cada vez con mayor fuerza- en la mitad este de la ciudad, lo más adecuado era empezar a lo grande, léase mediante un amplio presupuesto, carteles monumentales, foros de cine bien equipados, decenas de personas contratadas como auxiliares y, acaso lo más importante, con la proyección inaugural de una película cuyo éxito estuviese asegurado. En ningún caso un puñado de ingenuos, los miembros del comité acordaron en que lo más afín a la naturaleza de la Berlinale no debía de ser un filme reciente, sino uno que no se hubiese programado en la cartelera alemana en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y que por tanto fuera capaz de generar una expectativa distinta, especial. Y para ello Rebecca (1940), del prestigiado Alfred Hitchcock, fue considerada como la mejor opción.
Es importante mencionar que, pese a la espectacularidad que se imprimió a la Berlinale desde sus inicios, tuvieron que pasar cinco años para que cumpliera con los requisitos impuestos por la Asociación Federal de Asociaciones de Productores de Cine (FIAPF) a los festivales llamados de clase A, clasificación que ya poseían otras fiestas del cine como Cannes y Venecia. Asimismo, y hasta el triunfo de Fresas salvajes, del sueco Ingmar Bergman en la edición de 1958, los premios principales habían sido acaparados exclusivamente por producciones norteamericanas e inglesas. El cine alemán exhibido, por su parte, se caracterizaba por una calidad más bien pobre, debido en gran medida a la mermada posición en la que había quedado la industria fílmica tras una guerra que también se cobró con la destrucción de incontables estudios cinematográficos. De allí que las palabras de optimismo pronunciadas con respecto al futuro del cine alemán por Billy Wilder en 1952, él mismo un cineasta austríaco exiliado en los Estados Unidos, fueran tan bien recibidas en su momento. Hoy en día incluso podrían considerarse premonitorias.
En sí, y visto a la distancia, no deja de ser llamativo el enorme impulso que obtuvo el festival desde el principio. Ha quedado claro que el velado y tenue ejercicio de adoctrinamiento propiciado por las fuerzas norteamericanas que ocupaban la ciudad, mismo que en épocas previas al levantamiento del Muro era factible de impregnar también a los ciudadanos que habitaban el bloque soviético de Berlín - para ellos había funciones especiales a menor precio- justificó de alguna manera la fundación de la Berlinale. Menos se ha hablado, sin embargo, de la vital importancia que ocupó en esta ecuación la participación de la gente que acudía al festival, habitantes todos ellos de una ciudad asolada por el desempleo y la pobreza y salpicada aún de edificios en ruinas. Frente a un escenario tan decadente y triste la presencia de figuras como Jayne Mansfield, Errol Flynn o Cary Grant, entre muchas otras que se aparecieron en los primeros años del festival, envueltas todas ellas de presunción y glamour, se antoja un tanto contrastante, por no decir de mal gusto, pero a la vez evidencia que el principal motor de la Berlinale desde siempre ha sido la gente. Tal hecho cobra un especial énfasis si tomamos en cuenta que desde 1951 y hasta 1978, cuando fue removida al mes de febrero, la Berlinale acostumbraba celebrarse en junio… y ya se sabe lo difícil que es que un alemán se preste a ingresar en un lugar cerrado cuando afuera se tiene un buen clima.
Las segundas partes pueden ser buenas
Después de todo un espejo más de la historia alemana de la posguerra, la Berlinale respondió a los cambios que fueron sucediéndose dentro del país. Es así que puede observarse cierta línea paralela entre su cronología y las políticas sociales y económicas que se tomaban desde el Reichstag. Si bien el impulso por la autocrítica y la revisión histórica que el gobierno alemán adoptó como elemento de su agenda desde mediados del siglo XX permanecieron, tanto dentro de él como en el festival progresivamente se hizo patente un distanciamiento de la influencia norteamericana. Así, y por dar un ejemplo, mientras las políticas de acercamiento con los países del este del continente tomaba forma bajo la Ostpolitik impulsada por el canciller Willy Brandt, la Berlinale aumentaba el espectro de naciones que podían enviar cintas para competir en las distintas secciones del certamen. En 1974 se proyectó el primer filme soviético y un año después ya había títulos procedentes de Polonia, Checoslovaquia y, por supuesto, la República Democrática Alemana, por no mencionar Hungría, país originario de la directora Márta Mészáros, quien habría de llevarse en esa misma edición el Oso de Oro por su película Adopción.
Incluso ya antes, en 1970, hubo ya signos claros de que la Berlinale empezaba una nueva etapa, cuando el jurado, presidido por el cineasta estadounidense George Stevens, fue disuelto como protesta ante la decisión de los organizadores del festival de presentar la película O.K., de Michael Verhoeven, en la que se mostraba una violación a una chica vietnamita perpetrada por un grupo de soldados norteamericanos estacionados en Vietnam. Tal suceso no sólo reveló el rompimiento con cierta tradición ideológica, sino también refrendó a la Berlinale como la plataforma de mayor eco para aquellos documentos cinematográficos poseedores de una carga política o social. Los ataques contra los derechos humanos y el sufrimiento provocado por las dictaduras, el racismo, la xenofobia, el abuso infantil y el machismo, por mencionar algunos, son temas que invariablemente tienen presencia año con año y que, gracias al acceso del público a las películas, facilita la identificación de algunos de los problemas que asolan al mundo y una suerte de reflexión colectiva con respecto de los mismos.
De allí que, tal y como se señaló a principio de este artículo, la gente sea sin lugar a dudas el mayor activo de esta prestigiada fiesta de cine. Es más que justo señalarla como tal, darle el honor que merece. En 2019, Dieter Kosslick dejó el cargo como director de la Berlinale, mismo que había ocupado desde 2001. En su lugar , el jurado escogió al cinéfilo italiano Carlo Chatrian como director artístico y a la holandesa Mariette Rissenbeek como directora ejecutiva del Festival. Pero más allá de los resultados que ofrezca dicha refundación, una que incluso ha sido exigida por un grupo importante de gente de la industria cinematográfica alemana -en el noviembre pasado 79 directores publicaron una carta abierta en la que piden cambios importantes en la estructura de la Berlinale-, el sitio del espectador como el elemento más valioso del conjunto permanecerá inamovible.
Por lo demás, y mientras no ocurra nada distinto, en esta edición tendremos un poco más de aquello a lo que nos ha acostumbrado la Berlinale a lo largo del presente siglo. Es decir, la proyección de producciones de alto presupuesto y protagonizadas por actrices y actores famosos, realizada paralelamente a la de esas otras cintas que se alejan de todo convencionalismo, muchas de ellas con nulas posibilidades de ser exhibidas con un afán comercial. Al final de la celebración, ya se sabe, un manojo de títulos será premiado con alguna de esas estatuillas con forma de oso que la artista berlinesa Renée Sintenis diseñara en 1957. Otros, en cambio, tendrán que conformarse con haber sacudido una que otra mente o conmovido uno que otro corazón, efecto que, si se piensa bien, nunca será poca cosa.
Carlos Jesús González (@CjChuy), en exclusiva para CAI, febrero 2018.
Carlos Jesús González: Periodista y escritor mexicano. Vive en Berlín desde 2006, donde labora como corresponsal de CAI y como colaborador free-lance de diferentes medios mexicanos y alemanes. Tiene un especial interés por los temas culturales y políticos. Es amante absoluto del cine, la literatura y la agitada vida berlinesa.