Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Marlene Dietrich: Contradicción y Leyenda
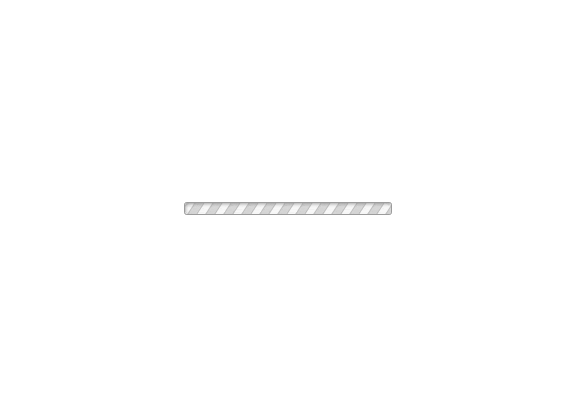
Marlene Dietrich, on-set of the Film, The Garden of Allah, 1936 © Glasshouse Images/Picture Alliance
Recordar a Marlene Dietrich no es ningún tipo de hazaña: basta con pertenecer a la especie homo sapiens y poseer una mente medianamente funcional para hacerlo.
Tan impactante es el poder de su imagen, que bien podría decirse que el ejercicio de evocarla tiene trazas de maldición, pues incluso un mínimo encuentro con ella -por ejemplo, el cruzarse con una fotografía suya en el Internet- es suficiente como para dejarla metida en la memoria con la fuerza del primer beso. Sin embargo, y una vez que se asume que la Dietrich es capaz de penetrar en nuestro organismo con la determinación de una bala, lo que sigue es decidir la forma en la que se la querrá recordar, lo que, como se verá, no es tan sencillo como parece. Para comenzar, hay que decidir desde qué perspectiva se moldearía ese recuerdo: ¿tendríamos que centrarnos sólo en su carrera artística o también habría que considerar su desempeño como hija, esposa, hermana o madre?, y, desde un punto de vista más intelectual, incluso político, ¿qué sería lo más correcto?: ¿ubicarla como la berlinesa liberal y desacomplejada que canta con sensualidad Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt en la película Der blaue Engel, o como la nacionalizada estadounidense que, tan sólo una década después del estreno de dicha cinta -la que, por cierto, le proporcionó celebridad internacional- brindaría entretenimiento a las tropas que tenían como misión atacar el país en el que nació? Son preguntas difíciles de responder, en gran parte debido a que existen tantas Dietrichs que unificarlas no sólo se antoja complicadísimo sino casi una afrenta a su leyenda, mientras que, al mismo tiempo, uno tiene la impresión de que si se está con Dietrich, es decir, si se apuesta por ella venga lo que venga, se halla obligado a aceptar cada elemento o personalidad que la compone sin hacer demasiado caso de sus abismales contrastes.
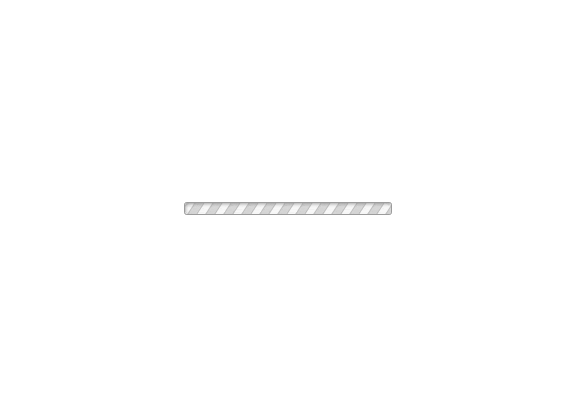
Un acercamiento así de enrevesado a la figura de Marie Magdalene Dietrich -Berlín, 27 de diciembre de 1901- en todo caso no es fortuito, como bien podrían confirmarlo sus biógrafos y todos aquellos que permanecieron a su lado hasta el final -6 de mayo de 1992-. Ciertamente los seres humanos, sin excepción, cargamos con un sinnúmero de contradicciones, y no cabe duda de que en los artistas, quizá a partir de su sensibilidad especial, dichas contradicciones tienden a agudizarse, pero hay que decir que incluso en tan particular escenario el caso de Dietrich se antoja excepcional. Pocas como ella trazaron una división así de categórica entre la parte elegida para presentar al mundo y aquella otra destinada a guardarse dentro de una esfera íntima, personal.
La también actriz Maria Riva -Berlín, 13 de diciembre de 1924- fruto del enlace de Dietrich con el productor de cine Rudolf Sieber, sería quizá la persona que atestiguó más de cerca esta marcada dicotomía conductual y a la vez, por razones evidentes, quien más padecería de sus inevitables consecuencias. “No la respeto como ser humano, pero sí como una profesional”, declaró Riva con respecto su madre en una de las muchas entrevistas que dio para promocionar Dietrich: the Life, libro que se animó a publicar por primera vez en 1992 y que ha sometido a varias revisiones posteriores. Es justo decir que pese a la dolorosa carencia de afecto materno del que fue víctima, Riva rehúye a que su texto se limite a ser un amargo reclamo: de algún modo también hace un intento por descifrar los orígenes de un comportamiento tan errático y, a la vez, tan en apariencia necesario para soportar el peso de la fama. Un comportamiento que, concluye, se debió sobre todo a la distorsionada relación que su madre mantuvo siempre con el amor.
Un testimonio de tal calado, mismo que Riva complementa con información extraída de los diarios que la protagonista de Shanghai Express llenó religiosamente desde sus épocas de juventud, tal vez funcione a la hora de proveer de rasgos humanos a quien es considerada una de las más grandes estrellas que ha dado el séptimo arte en sus más de cien años de historia. Si bien, pese a éste y otros esfuerzos que ha habido por moderar el aura mística que rodea al mito, la verdad es que el interés de la inmensa mayoría del público continúa exclusivamente enfocado en aquello que Dietrich era capaz de transmitir al ser fotografiada a veinticuatro cuadros por segundo, es decir, lo que se limita a sus aptitudes como actriz y como cantante.
Esta postura un tanto mundana o, si se desea ver así, incluso superficial, es en cualquier caso comprensible -y defendible-. Y es que, ¿cuál sería la lógica de regodearse con las miserias que Dietrich sufrió sus últimos trece años de vida, en los que se mantuvo en absoluto retiro y sumergida en un hiriente estado de decadencia? En realidad eso importa tanto o menos como otros datos conocidos de su biografía, entre ellos su voraz apetito sexual, el desmedido gusto que poseía por el alcohol, su ambigua relación con Alemania -las contadas ocasiones en las que volvió, una vez terminada la guerra, era recibida entre abucheos y aplausos- y los numerosos premios y reconocimientos que ganó, ya por su desempeño histriónico, ya por las causas humanitarias por las que abogó.
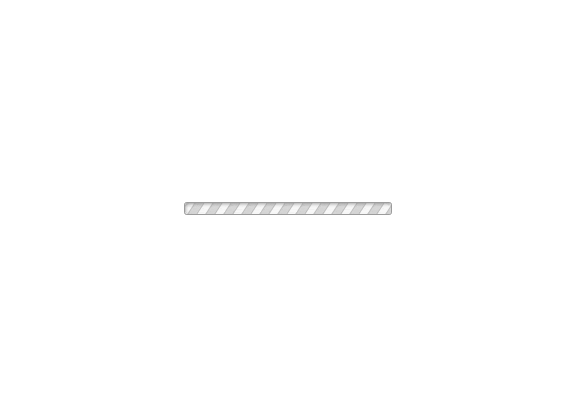
Para el cinéfilo, incluso para el individuo común, la trascendencia de su figura se localiza simple y llanamente, por tanto, en la magia con la que consiguió inundar la pantalla. Es justo afirmar que en el terreno profesional Dietrich fue una verdadera fuerza de la naturaleza. No sólo saltó del cine mudo al sonoro y se mudó de un país a otro como quien un día usa zapatos y al siguiente botas. El asunto, para ser francos, es tan endemoniadamente sofisticado que sobrepasa el hecho de que haya sido nominada en una ocasión para el Oscar -en 1930, por Marruecos- o que, entre la treintena de películas que filmó, haya trabajado bajo la batuta de cineastas totales como Billy Wilder -A Foreign Affair, 1948-, Alfred Hitchcock -Stage Fright, 1950- u Orson Welles -Touch of Evil, 1958-. El verdadero mérito de Marlene Dietrich consiste en haberse convertido en el cine mismo: pensar en ella, como pensar en Dean, Monroe, Garbo o Bogart, es pensar en la esencia propia del invento que revolucionó no sólo el universo del entretenimiento sino también el modo en el que, a partir de su reflejo, la realidad puede ser percibida.
Un peso de ese tamaño no lo lleva cualquiera y Dietrich era todo menos un ser ordinario, así que se las arregló para soportarlo hasta que a finales de la década de los setenta ya no pudo o ya no quiso más y renunció no únicamente a lo que conlleva el estatus de celebridad sino incluso a la vida misma. Quienes convivieron con ella en ese periodo afirman que sus últimos doce años los pasó en soledad y literalmente sin salir de la cama de su departamento en la avenida Montaigne de París, desde donde marcaba -su cuenta telefónica rebasaba los tres mil dólares mensuales- a personalidades como Margaret Thatcher o Francois Mitterrand -siempre cultivó la afición de codearse con presidentes- para exponerles sus puntos de vista sobre tal o cual tema. Quizá ahí, aburrida y atolondrada por las onzas de vodka y la riada de analgésicos que circulaban por su sistema sanguíneo, rememoraría anécdotas de sus años de gloria o, ¿por qué no?, tal vez incluso evocaría los rostros y los nombres de la interminable lista de amantes que sucumbieron ante sus encantos, dejando que uno que otro suspiro se colase con la memoria de aquellas o aquellos que le dejaron una huella más marcada en el alma. Con un poco de suerte, incluso evocaría los años de infancia en los que corría sin preocupaciones por las calles del barrio berlinés de Schöneberg.
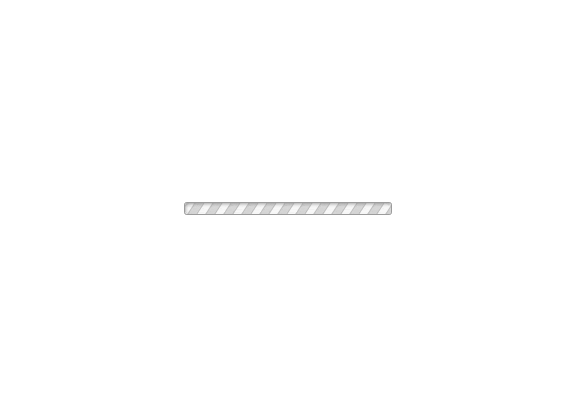
Para fortuna de su leyenda, no cabe duda de que ésta que pervivirá de diferentes maneras. La más natural y esperable es, claro, a través de los filmes que rodó y también, aunque en menor grado, a partir de los discos que grabó algunos años antes de su retiro, cuando se dedicó a montar shows de cabaret en ciudades como Las Vegas. Los verdaderos fanáticos, sin embargo, no deberían de pasar por alto la colección permanente que la Deutsche Kinemathek -Museum für Film und Fernsehen, ubicada en Berlín, guarda sobre ella. Ésta incluye miles de cartas, fotografías, y otros objetos que le pertenecieron en vida y que ahora están al alcance de quien quiera comprobar que, después de todo, y por encima de sus contradicciones y comportamientos extravagantes y complejos, la estrella alguna vez fue humana. Mortal en su inmortalidad.
Carlos Jesús González