Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
El más grande director alemán: Werner Herzog
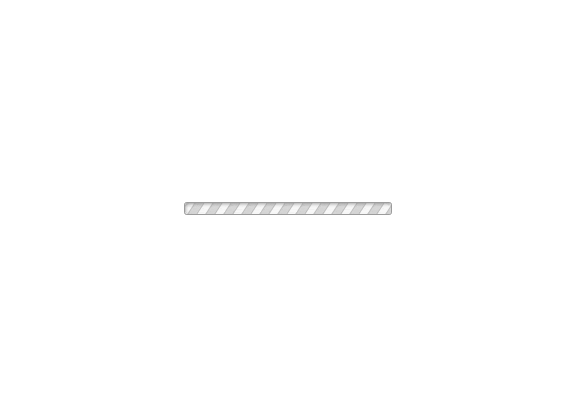
34th Annual American Society of Cinematographers ASC Award © dpa
No existe un documento que lo corrobore -al menos de manera oficial- pero está más que claro que el IQ de Werner Herzog arrojaría un número muy por encima de la media. Eso significaría que el susodicho podría haber sido cualquier cosa: cineasta, político, científico, arquitecto o astronauta. Pero no, lo que este hombre nacido en Múnich en 1942 decidió para su vida fue hacer películas. Eso sí, sin anclajes ni fórmulas. Nada de límites, reglas o corsés creativos. Tal ha sido su mantra y así lo ha predicado no sólo a sí mismo sino también a las decenas de alumnos y discípulos que ha tenido a lo largo de varias décadas, desde que se percató de que sus conocimientos en el quehacer cinematográfico eran dignos de compartirse. Prueba de la seriedad con la que se toma su profesión, que además devino en una de las anécdotas más ocurrentes y extravagantes que pueden hallarse en el universo del séptimo arte, la constituye la ocasión en la que, fiel a su palabra, Werner Herzog se comió su zapato. Bueno, no todo. Advirtió que no tocaría la suela con el pretexto de que “en el pollo no se comen los huesos”. El objeto en cuestión fue cocinado por la chef estadounidense Alice Waters en su prestigioso restaurante californiano, Chez Panisse. Waters lo dejó hervir por unas cinco horas en un preparado de ajo, hierbas y otras especies hasta que la textura del zapato quedó más o menos comestible y entonces, frente a un auditorio concurrido, el director alemán comenzó a hincarle el diente.
Un hecho de estas características, que además sería documentado en celuloide -el título del cortometraje es, claro, Werner Herzog Eats His Shoe, de 1980- no podría surgir de la nada. Un par de años antes, Herzog le había asegurado al entonces incipiente director Errol Morris -quien en 2003 ganaría el Oscar por Mejor Documental con Fog of War- que ni en sueños podría terminar el proyecto de película que tenía entre manos con los pocos recursos de los que disponía. “Si lo consigues”, le prometió Herzog, “te juro que me como mi zapato”. Gates Of Heaven se estrenaría en octubre de 1980 con el favor absoluto del público y de la crítica y, de paso, con esa curiosa escena en la que el afamado director bávaro saborea trozos de piel vacuna para calzado.
Pero no podría ser de otra forma. No con Herzog. Para bien o para mal es un individuo comprometido no sólo con aquello que promete, sino que además llega hasta las últimas consecuencias al momento de perseguir sus metas. No se necesita ser un vidente para concluir que su Fitzcarraldo (1982), una de sus cintas obligadas, y en la que se narra la tozudez de un empresario irlandés por llevar funciones de ópera al corazón del Amazonas, es un reflejo de sí mismo, del aprendizaje, doloroso o placentero, que únicamente la obstinación es capaz de proporcionar. Explicar las cuestiones que originaron una personalidad así es complicado y engañoso, pero sin duda algunos aspectos de su pasado tienen que ver con ello. Concebido en los albores de la Segunda Guerra Mundial, el niño Herzog sufrió las más crueles penurias de la posguerra. Acompañado por su madre, habitó un cuarto que carecía de excusado y agua corriente, y en su memoria infantil no hay ningún recuerdo reservado para el arte, ni siquiera para algo tan intrínseco a la cultura alemana como lo es la música.
Si sobrevivir durante la infancia era lo suyo, es de imaginar que en las pocas horas de tranquilidad de las que podía disponer, Herzog niño se dedicara a la contemplación, a observar con detenimiento aquello que se ocultaba más allá de la miseria, los edificios bombardeados y otro tipo de horrores. Pudo haber sido un cambio estacional, el cielo estrellado, el correteo de un zorro y un conejo en el bosque o las caricias de una madre a su bebé. Sea lo que fuere, aquellas visiones y experiencias, situadas entre lo brutal y la belleza, le otorgarían por un lado un amor y respeto para con la naturaleza que ha impreso en magníficos documentales -Encuentros en el fin del mundo, de 2008 y Into the Inferno, de 2016, por mencionar algunos- y por el otro un profundo nivel de compasión hacia sus congéneres, compasión que por cierto no debe considerarse solamente como vehículo para apiadarse del otro sino también, o sobre todo, para entenderlo.
De allí que en todo momento rehúya a juzgar a los personajes que retrata. No importa si, además de reales, se hallan tocados por la temeridad o la locura -como ocurre en el inquietante documental Grizzly Man, de 2005, en el que la cámara sigue a un ecologista obsesionado con amistarse con mortíferos osos, o en Mi enemigo íntimo, de 1999, en donde Herzog analiza a fondo la complicada relación que mantuvo con el actor Klaus Kinski-, ni tampoco si han sido modelados enteramente desde el terreno de la ficción: todos, desde el ambicioso Lope de Aguirre de Aguirre, la ira de Dios (1972) hasta el irascible Terrence McDonagh, de Enemigo interno (2009), por no dejar de mencionar al bebedor melancólico de Stroszek (1977), son seres multidimensionales, plagados de grises, complejos, en resumen, insalvable e inconfundiblemente humanos.
A diferencia de otros autores, que por lo común ajustan los temas de sus filmes a sus particulares obsesiones, los intereses de Herzog no parecieran tener límites: le fascinan por igual los sentimientos de un condenado a muerte (Into the Abyss, 2011) que las pinturas rupestres realizadas por los primeros homínidos (La caverna de los sueños olvidados 2010) o aquello que una figura icónica del siglo XX pueda opinar sobre el pasado y presente históricos (Meeting Gorbachev, 2018). Ha firmado guiones que abundan sobre la Guerra de Vietnam (Rescate al amanecer, 2006), monstruos chupasangre (Nosferatu: El vampiro, de 1979) y míticas mujeres exploradoras (Queen of the Desert, de 2015). En pocas palabras, Herzog ha filmado sobre lo que le ha dado la gana, hecho que aunado a su asombrosa hiperactividad lo ha llevado a realizar más de sesenta documentos cinematográficos. Por si fuera poco, ha encontrado el espacio para dirigir óperas, brindar clases y conferencias alrededor del mundo y asistir a incontables festivales, por no hablar de asuntos relativos a su vida privada, pues en este apartado Herzog ha administrado el tiempo necesario para casarse tres veces y criar tres hijos. Y sí, claro está, además reservó una noche para cenarse un zapato con papas.
Así de talentoso e inclasificable es Werner Herzog, a decir del grandioso cineasta francés, François Truffaut, “el director vivo más importante que existe”.
Carlos Jesús González